QUE LA CARIDAD SEA SIN FINGIMIENTO
P. Raniero Cantalamessa
Tercera Predicación de Cuaresma 2011
Páginas relacionadas
1. Amarás al, prójimo como a ti mismo
2. Amaos de verdadero corazón
3. La caridad edifica
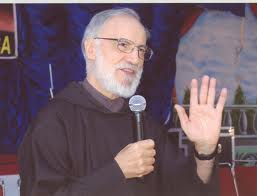
1. Amarás al, prójimo
como a ti mismo
Se ha observado un hecho. El río Jordán, en su curso, forma dos mares: el
mar de Galilea y el mar Muerto, pero mientras que el mar de Galilea es un
mar bullente de vida, entre las aguas con más pesca de la tierra, el mar
Muerto es precisamente un mar “muerto”, no hay traza de vida en él ni a su
alrededor, sólo salinas. Y sin embargo se trata de la misma agua del Jordán.
La explicación, al menos en parte, es esta: el mar de Galilea recibe las
aguas del Jordán, pero no las retiene para sí, las hace volver a fluir de
manera que puedan irrigar todo el valle del Jordán.
El mar Muerto recibe las aguas y las retiene para sí, no tiene desaguaderos,
de él no sale una gota de agua. Es un símbolo. Para recibir amor de Dios,
debemos darlo a los hermanos, y cuanto más lo damos, más lo recibimos. Sobre
esto queremos reflexionar en esta meditación.
Tras haber reflexionado en las primeras dos meditaciones sobre el amor de
Dios como don, ha llegado el momento de meditar también sobre el deber de
amar, y en particular en el deber de amar al prójimo. El vínculo entre los
dos amores se expresa de forma programática por la palabra de Dios: “Si Dios
nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ” (1
Jn 4,11).
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” era un mandamiento antiguo, escrito en
la ley de Moisés (Lv 19,18) y Jesús mismo lo cita como tal (Lc 10, 27).
¿Cómo entonces Jesús lo llama “su” mandamiento y el mandamiento “nuevo”? La
respuesta es que con él han cambiado el objeto, el sujeto y el motivo del
amor al prójimo.
Ha cambiado ante todo el objeto, es decir, el prójimo a quien amar. Este ya
no es sólo el compatriota, o como mucho el huésped que vive con el pueblo,
sino todo hombre, incluso el extranjero (¡el Samaritano!), incluso el
enemigo. Es verdad que la segunda parte de la frase “Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo” no se encuentra literalmente en el Antiguo Testamento,
pero resume su orientación general, expresada en la ley del talión: “ojo por
ojo, diente por diente” (Lv 24,20), sobre todo si se compara con lo que
Jesús exige de los suyos:
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, rogad por sus perseguidores; así
seréis hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol
sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si amáis
solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen lo mismo
los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos?” (Mt 5, 44-47).
Ha cambiado también el sujeto del amor al prójimo, es decir, el significado
de la palabra prójimo. Este no es el otro; soy yo, no es el que está
cercano, sino el que se hace cercano. Con la parábola del buen samaritano
Jesús demuestra que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo aparezca
en mi camino, con muchas señales luminosas, con las sirenas desplegadas. El
prójimo eres tu, es decir, el que tu puedes llegar a ser. El prójimo no
existe de partida, sino que se tendrá un prójimo sólo el que se haga próximo
a alguien.
Ha cambiado sobre todo el modelo o la medida del amor al prójimo. Hasta
Jesús, el modelo era el amor de uno mismo: “como a ti mismo”. Se dijo que
Dios no podía asegurar el amor al prójimo a un “perno” más seguro que este;
no habría obtenido el mismo objetivo ni siquiera su hubiese dicho: “¡Amarás
a tu prójimo como a tu Dios!”, porque sobre el amor a Dios – es decir, sobre
qué es amar a Dios – el hombre todavía puede hacer trampa , pero sobre el
amor a sí mismo no. El hombre sabe muy bien qué significa, en toda
circunstancia, amarse a sí mismo; es un espejo que tiene siempre ante sí, no
tiene escapatoria1.
Y sin embargo deja una escapatoria, y es por ello que Jesús lo sustituye por
otro modelo y otra medida: “Este es mi mandamiento: que os améis unos a
otros, como yo os he amado” (Jn 15,12). El hombre puede amarse a sí mismo de
forma equivocada, es decir, desear el mal, no el bien, amar el vicio, no la
virtud. Si un hombre semejante ama a los demás como a sí mismo, ¡pobrecita
la persona que sea amada así! Sabemos en cambio a dónde nos lleva el amor de
Jesús: a la verdad, al bien, al Padre. Quien le sigue “no camina en las
tinieblas”. Él nos amó dando la vida por nosotros, cuando éramos pecadores,
es decir, enemigos (Rm 5, 6 ss).
Se entiende de este modo qué quiere decir el evangelista Juan con su
afirmación aparentemente contradictoria: “Queridos míos, no os doy un
mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendisteis desde el
principio: este mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo,
el mandamiento que os doy es nuevo” (1 Jn 2, 7-8). El mandamiento del amor
al prójimo es “antiguo” en la letra, pero “nuevo” por la novedad misma del
evangelio. Nuevo – explica el Papa en un capítulo de su nuevo libro sobre
Jesús – porque no es ya solo “ley”, sino también, e incluso antes, “gracia”.
Se funda en la comunión con Cristo, hecha posible por el don del Espíritu.2
Con Jesús se pasa de la ley del contrapeso, o entre dos actores: “Lo que el
otro te hace, házselo tu a él”, a la ley del traspaso, o a tres actores: “Lo
que Dios te ha hecho a ti, hazlo tu al otro”, o, partiendo de la dirección
opuesta: “Lo que tu hayas hecho al otro, es lo que Dios hará contigo”. Son
incontables las palabras de Jesús y de los apóstoles que repiten este
concepto: “Como Dios os ha perdonado, perdonaos unos a otros”: “Si no
perdonáis de corazón a vuestros enemigos, tampoco vuestro padre os
perdonará”. Se corta la excusa de raíz: “Pero él no me ama, me ofende...”.
Esto le compete a él, no a ti. A ti te tiene que importar sólo lo que haces
al otro y cómo te comportas frente a lo que el otro te hace a ti.
Queda pendiente la pregunta principal: ¿por qué este singular cambio de
rumbo del amor de Dios al prójimo? ¿No sería más lógico esperarse: “Como yo
os he amado, amadme así a mi”?, en lugar de: “Como yo os he amado, amaos así
unos a otros”? Aquí está la diferencia entre el amor puramente de eros y el
amor de eros y agape unidos. El amor puramente erótico es de circuito
cerrado: “Ámame, Alfredo, ámame como yo te amo”: así canta Violeta en la
Traviata de Verdi: yo te amo, tu me amas. El amor de agape es de circuito
abierto: viene de Dios y vuelve a él, pero pasando por el prójimo. Jesús
inauguró él mismo este nuevo tipo de amor: “Como el Padre me ha amado, así
también os he amado yo” (Jn 15, 9).
Santa Catalina de Siena dio, del motivo de ello, la explicación más sencilla
y convincente. Ella hace decir a Dios:
“Yo os pido que me améis con el mismo amor con que yo os amo. Esto no me lo
podéis hacer a mi, porque yo os amé sin ser amado. Todo el amor que tenéis
por mí es un amor de deuda, no de gracia, porque estáis obligados a hacerlo,
mientras que yo os amo con un amor de gracia, no de deuda. Por ello,
vosotros no podéis darme el amor que yo requiero. Por esto os he puesto al
lado a vuestro prójimo: para que hagáis a este lo que no podéis hacerme a
mi, es decir, amarlo sin consideraciones de mérito y sin esperaron utilidad
alguna. Y yo considero que me hacéis a mi lo que le hacéis a él”3.
2. Amaos de verdadero corazón
Tras estas reflexiones generales sobre el mandamiento del amor al prójimo,
ha llegado el momento de hablar de la cualidad que debe revestir este amor.
Éstas son fundamentalmente dos: debe ser un amor sincero y un amor de los
hechos, un amor del corazón y un amor, por así decirlo, de las manos. Esta
vez nos detendremos en la primera cualidad, y lo hacemos dejándonos guiar
por el gran cantor de la caridad que es Pablo.
La segunda parte de la Carta a los Romanos es toda una sucesión de
recomendaciones sobre el amor mutuo dentro de la comunidad cristiana: “Que
vuestra caridad sea sin fingimiento[...]; amaos unos a otros con afecto
fraterno, competid en estimaros mutuamente...” (Rm 12, 9 ss). “Que la única
deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió
toda la Ley” (Rm 13, 8).
Para captar el espíritu que unifica todas estas recomendaciones, la idea de
fondo, o mejor, el “sentimiento” que Pablo tiene de la caridad, debe
partirse de esa palabra inicial: “Que la caridad sea sin fingimiento”. Esta
no es una de las muchas exhortaciones, sino la matriz de la que deriva todas
las demás. Contiene el secreto de la caridad. Intentemos captar, con la
ayuda del Espíritu, este secreto.
El término original usado por san Pablo y que se traduce como “sin
fingimiento”, es anhypòkritos, es decir, sin hipocresía. Este término es una
especie de “chivato”; es, de hecho, un término raro que encontramos
empleado, en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente para definir el amor
cristiano. La expresión “amor sincero” (anhypòkritos) vuelve ahora en 2
Corintios 6, 6 y en 1 Pedro 1, 22. Este último texto permite captar, con
toda certeza, el significado del término en cuestión, porque lo explica con
una perífrasis; el amor sincero – dice – consiste en amarse intensamente “de
verdadero corazón”.
San Pablo, por tanto, con esa sencilla afirmación: “que la caridad sea sin
fingimiento”, lleva el discurso a la raíz misma de la caridad, al corazón.
Lo que se exige del amor es que sea verdadero, auténtico, no fingido. Como
el vino, para ser “sincero”, debe ser exprimido de la uva, así el amor del
corazón. También en ello el Apóstol es el eco fiel del pensamiento de Jesús;
él, de hecho, había indicado, repetidamente y con fuerza, al corazón, como
el “lugar” en el que se decide el valor de lo que el hombre hace, lo que es
puro, o impuro, en la vida de una persona (Mt 15, 19).
Podemos hablar de una intuición paulina, respecto de la caridad; ésta
consiste en revelar, tras el universo visible y exterior de la caridad,
hecho de obras y de palabras, otro universo totalmente interior, que es,
respecto al primero, lo que el alma es para el cuerpo. Volvemos a encontrar
esta intuición en el otro gran texto sobre la caridad que es 1 Corintios 13.
Lo que san Pablo dice allí, bien mirado, se refiere totalmente a esta
caridad interior, a las disposiciones y a los sentimientos de caridad: la
caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no se irrita, todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera... No hay nada que se refiera,
directamente de por sí, a hacer el bien, u obras de caridad, sino que todo
se reconduce a la raíz del querer bien. La benevolencia viene antes que la
beneficencia.
Es el Apóstol mismo el que explicita la diferencia entre las dos esferas de
la caridad, diciendo que el mayor acto de caridad exterior – el distribuir a
los pobres todos los bienes – no serviría de nada sin la caridad interior
(cf. 1 Cor 13, 3). Sería lo opuesto de la caridad “sincera”. La caridad
hipócrita, de hecho, es precisamente la que hace el bien, sin querer bien,
que muestra exteriormente algo que no tiene una correspondencia en el
corazón. En este caso, se tiene una falta de caridad, que puede, incluso,
esconder egoísmo, búsqueda de sí, instrumentalización del hermano, o incluso
simple remordimiento de conciencia.
Sería un error fatal contraponer entre sí caridad del corazón y caridad de
los hechos, o refugiarse en la caridad interior, para encontrar en ella una
especie de coartada a la falta de caridad de los hechos. Por lo demás, decir
que, sin la caridad, “de nada me aprovecha” siquiera el dar todo a los
pobres, no significa decir que esto no le sirve a nadie y que es inútil;
significa más bien decir que no me aprovecha “a mí”, mientras que puede
aprovechar al pobre que la recibe. No se trata, por tanto, de atenuar la
importancia de las obras de caridad (lo veremos, decía, la próxima vez),
sino de asegurarles un fundamento seguro contra el egoísmo y sus infinitas
astucias. San Pablo quiere que los cristianos estén “arraigados y fundados
en la caridad” (Ef 3, 17), es decir, que el amor sea la raíz y el fundamento
de todo.
Amar sinceramente significa amar a esta profundidad, allí donde no se puede
mentir, porque estás solo ante ti mismo, solo ante el espejo de tu
conciencia, bajo la mirada de Dios. “Ama a su hermano – escribe Agustín – el
que, ante Dios, allí donde él solo ve, afirma su corazón y se pregunta
íntimamente si verdaderamente actúa así por amor al hermano; y ese ojo que
penetra en el corazón, allí adonde el hombre no puede llegar, le da
testimonio”4. Era amor sincero por ello el de Pablo por los judíos si podía
decir: “ Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo
atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor
constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo,
en favor de mis hermanos, los de mi propia raza” (Rom 9,1-3).
Para ser genuina, la caridad cristiana debe, por tanto, partir desde el
interior, desde el corazón; las obras de misericordia de las “entrañas de
misericordia” (Col 3, 12). Con todo, debemos precisar en seguida que aquí se
trata de algo mucho más radical que la simple “interiorización”, es decir,
de un poner el acento de la práctica exterior de la caridad a la práctica
interior. Este es solo el primer paso. ¡La interiorización apunta a la
divinización! El cristiano – decía san Pedro – es aquel que ama “de
verdadero corazón”: ¿pero con qué corazón? ¡Con “el corazón nuevo y el
Espíritu nuevo” recibido en el bautismo!
Cuando un cristiano ama así, es Dios el que ama a través de él; él se
convierte en un canal del amor de Dios. Sucede como con el consuelo, que no
es otra cosa sino una modalidad del amor: “Dios nos consuela en cada una de
nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a quienes
se encuentran en todo tipo de aflicción con el consuelo con el que nosotros
mismos somos consolados por Dios” (2 Cor 1, 4). Nosotros consolamos con el
consuelo con el que somos consolados por Dios, amamos con el amor con el que
somos amados por Dios. No con uno diverso. Esto explica el eco,
aparentemente desproporcionado, que tiene a veces un sencillísimo acto de
amor, a menudo escondido, la esperanza y la luz que crea alrededor.
3. La caridad edifica
Cuando se habla de la caridad en los escritos apostólicos, no se habla de
ella nunca en abstracto, de modo genérico. El trasfondo es siempre la
edificación de la comunidad cristiana. En otras palabras, el primer ámbito
de ejercicio de la caridad debe ser la Iglesia, y más concretamente aún la
comunidad en la que se vive, las personas con las que se mantienen
relaciones cotidianas. Así debe suceder también hoy, en particular en el
corazón de la Iglesia, entre aquellos que trabajan en estrecho contacto con
el Sumo Pontífice.
Durante un cierto tiempo en la antigüedad se quiso designar con el término
caridad, agape, no sólo la comida fraterna que los cristianos tomaban
juntos, sino también a toda la Iglesia5. El mártir san Ignacio de Antioquía
saluda a la Iglesia de Roma como la que “preside en la caridad (agape)”, es
decir, en la “fraternidad cristiana”, el conjunto de todas las iglesias6.
Esta frase no afirma sólo el hecho del primado, sino también su naturaleza,
o el modo de ejercerlo: es decir, en la caridad.
La Iglesia tiene necesidad urgente de una llamarada de caridad que cure sus
fracturas. En un discurso suyo, Pablo VI decía: “La Iglesia necesita sentir
refluir por todas sus facultades humanas la ola del amor, de ese amor que se
llama caridad, y que precisamente ha sido difundida en nuestros corazones
precisamente por el Espíritu Santo que se nos ha dado” 7. Sólo el amor cura.
Es el óleo del samaritano. Oleo también porque debe flotar por encima de
todo, como hace precisamente el aceite respecto a los líquidos. “Que por
encima de todo esté la caridad, que es el vínculo de la perfección” (Col 3,
14). Por encima de todo, super omnia! Por tanto también de la fe y de la
esperanza, de la disciplina, de la autoridad, aunque, evidentemente, la
propia disciplina y autoridad puede ser una expresión de la caridad. No hay
unidad sin la caridad y, si la hubiese, sería sólo una unidad de poco valor
para Dios.
Un ámbito importante sobre el que trabajar es el de los juicios recíprocos.
Pablo escribía a los Romanos: “Entonces, ¿Con qué derecho juzgas a tu
hermano? ¿Por qué lo desprecias? ... Dejemos entonces de juzgarnos
mutuamente” (Rm 14, 10.13). Antes de él Jesús había dicho: “No juzguéis y no
seréis juzgados [...] ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu
hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?” (Mt 7, 1-3). Compara el
pecado del prójimo (el pecado juzgado), cualquiera que sea, con una pajita,
frente al pecado de quien juzga (el pecado de juzgar) que es una viga. La
viga es el hecho mismo de juzgar, tan grave es eso a los ojos de Dios.
El discurso sobre los juicios es ciertamente delicado y complejo y no se
puede dejar a medias, sin que aparezca en seguida poco realista. ¿Cómo se
puede, de hecho, vivir del todo sin juzgar? El juicio está dentro de
nosotros incluso en una mirada. No podemos observar, escuchar, vivir, sin
dar valoraciones, es decir, sin juzgar. Un padre, un superior, un confesor,
un juez, quien tenga una responsabilidad sobre los demás, debe juzgar. Es
más, a veces, como es el caso de muchos aquí en la Curia, el juzgar es,
precisamente, el tipo de servicio que uno está llamado a prestar a la
sociedad o a la Iglesia.
De hecho, no es tanto el juicio el que se debe quitar de nuestro corazón,
¡sino más bien el veneno de nuestro juicio! Es decir, el hastío, la condena.
En el relato de Lucas, el mandato de Jesús: “No juzguéis y no seréis
juzgados” es seguido inmediatamente, como para explicitar el sentido de
estas palabras, por el mandato: “No condenéis y no seréis condenados” (Lc 6,
37). De por sí, el juzgar es una acción neutral, el juicio puede terminar
tanto en condena como en absolución y justificación. Son los prejuicios
negativos los que son recogidos y prohibidos por la palabra de Dios, los que
junto con el pecado condenan también al pecador, los que miran más al
castigo que a la corrección del hermano.
Otro punto cualificador de la caridad sincera es la estima: “competid en
estimaros mutuamente” (Rm 12, 10). Para estimar al hermano, es necesario no
estimarse uno mismo demasiado; es necesario – dice el Apóstol – “no hacerse
una idea demasiado alta de sí mismos” (Rm 12, 3). Quien tiene una idea
demasiado alta de sí mismo es como un hombre que, de noche, tiene ante los
ojos una fuente de luz intensa: no consigue ver otra cosa más allá de ella;
no consigue ver las luces de los hermanos, sus virtudes y sus valores.
“Minimizar” debe ser nuestro verbo preferido, en las relaciones con los
demás: minimizar nuestras virtudes y los defectos de los demás. ¡No
minimizar nuestros defectos y las virtudes de los demás, como en cambio
hacemos a menudo, que es la cosa diametralmente opuesta! Hay una fábula de
Esopo al respecto; en la reelaboración que hace de ella La Fontaine suena
así:
“Cuando viene a este valle
cada uno lleva encima
una doble alforja.
Dentro de la parte de delante
de buen grado todos
echamos los defectos ajenos,
y en la de atrás, los propios”8.
Deberíamos sencillamente dar la vuelta a las cosas: poner nuestros defectos
en la parte de delante y los defectos ajenos en la de detrás. Santiago
advierte: “No habléis mal unos de otros” (St 4,11). El chisme ha cambiado de
nombre, se llama comentario [gossip, n.d.t.] y parece haberse convertido en
algo inocente, en cambio es una de las cosas que más contaminan el vivir
juntos. No basta con no hablar mal de los demás; es necesario además impedir
que otros lo hagan en nuestra presencia, hacerles entender, quizás
silenciosamente, que no se está de acuerdo. ¡Qué aire distinto se respira en
un ambiente de trabajo y en una comunidad cuando se toma en serio la
advertencia de Santiago! En muchos locales públicos una vez se ponía: “Aquí
no se fuma”, o también, “Aquí no se blasfema”. No estaría mal sustituirlas,
en algunos casos, con el escrito: “¡Aquí no se hacen chismes!”
Terminemos escuchando como dirigida a nosotros la exhortación del Apóstol a
la comunidad de Filipos, tan querida por él: “Os ruego que hagais perfecta
mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tened un mismo amor, un mismo
corazón, un mismo pensamiento. No hagáis nada por espíritu de discordia o de
vanidad, y que la humildad os lleve a estimar a los otros como superiores a
vosotros mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino
también el de los demás” (Fil 2, 2-5).
1 Cf. S. Kierkegaard, Gli atti dell’amore, Milán,
Rusconi, 1983, p. 163.
2 Benedicto XVI, Gesù di Nazaret, II Parte, Libreria Editrice Vaticana 2011,
pp. 76 s.
3 S. Catalina de Siena, Dialogo 64.
4 S. Agustín, Comentario a la primera carta de Juan, 6,2 (PL 35, 2020).
5 Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 8
6 S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, saludo inicial.
7 Discurso en la audiencia general del 29 de noviembre de 1972 (Insegnamenti
di Paolo VI, Tipografia Poliglotta Vaticana, X, pp. 1210s.).
8 J. de La Fontaine, Fábulas, I, 7
